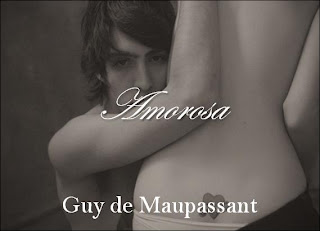 Después de comer en su casa, Jacobo de Randal dio permiso al criado para salir, y se puso a despachar su correspondencia. Tenía costumbre de acabar así la última noche del año, solo, escribiendo; recordaba cuanto le había ocurrido en doce meses, todo lo acabado, todo lo muerto, y al surgir entre sus meditaciones la imagen de un amigo, escribía una frase afectuosa, el saludo cordial de Año Nuevo.
Después de comer en su casa, Jacobo de Randal dio permiso al criado para salir, y se puso a despachar su correspondencia. Tenía costumbre de acabar así la última noche del año, solo, escribiendo; recordaba cuanto le había ocurrido en doce meses, todo lo acabado, todo lo muerto, y al surgir entre sus meditaciones la imagen de un amigo, escribía una frase afectuosa, el saludo cordial de Año Nuevo.Se sentó, abrió un cajón y sacando una fotografía, después de mirarla y darle un beso, la dejó encima de la mesa y empezó una carta:
«Mi adorable Irene: Habrás recibido un recuerdo mío; ahora, solo en mi casa, pensando en ti...»
No pasó adelante; dejando la pluma, se levantó; iba y venia...
Desde marzo tenía una querida, no una querida como las otras, mujer de aventuras, actriz, callejera o mundana; era una mujer a la que había pretendido y logrado con verdadero amor. Él ya no era un joven; pero distando todavía de ser viejo, miraba seriamente las cosas a través de un prisma positivo y práctico.
«Hizo balance» de su pasión, como lo hacía siempre al terminar el año, de sus amistades y de todas las variaciones y sucesos de su existencia. Ya calmado su primer apasionamiento ardoroso, podía examinar con precisión hasta qué punto la quería y cuál pudiera ser el porvenir de aquellos amores. Descubrió arraigado en su alma un cariño profundo, mezcla de ternura, encanto y agradecimiento, poderosos lazos que sujetan para toda la vida.
Un campanillazo lo hizo estremecer. Dudó. ¿Abriría? Es preciso abrir a un desconocido, que al pasar llama en la noche de Año Nuevo. Cogió una bujía, salió al recibimiento, hizo girar la llave, trajo hacia sí la puerta... y vio en el descansillo a su querida, pálida como un cadáver y apoyando una mano en la pared. Sorprendido, preguntó:
-¿Qué te pasa?
Ella dijo:
-¿Puedo entrar?
-¡Ya lo creo!
-¿No me verá nadie?
-Absolutamente nadie.
-¿Ibas a salir?
-No.
Entró -como quien tiene muy conocida la casa- y desplomándose, casi desmayada, en el diván del gabinete, rompió a llorar, con la cara entre las manos. Él, arrodillado junto a ella, procuraba suavemente descubrir y ver sus ojos, repitiendo:
-Irene, Irene mía, ¿por qué lloras? Te lo suplico. ¡Dime por qué lloras!
La mujer balbució entre sollozos:
-¡No puedo... vivir así!
No la comprendía.
-¿Vivir así? ¿Cómo?
-No puedo vivir así... en mi casa. No quise decírtelo nunca, pero es horrible... No puedo..., sufro demasiado... Me atormenta... ¡Me ha maltratado!...
-¿Tu marido?
-Sí...
-¡Ah!...
Lo sorprendió, porque no imaginaba -¡cómo imaginarlo!- que fuera brutal con su querida el marido; un hombre de finos modales, que frecuentaba el casino, la sala de armas, paseos y escenarios; jinete y tirador; muy conocido y estimado en sociedad, correcto y cortés; hombre de pocos alcances y de limitados conocimientos, pero con la inteligencia indispensable para discurrir como todas las gentes de su mundo y respetar las preocupaciones y rutinas elegantes.
Parecía ocuparse de su mujer como debe hacerlo un hombre acaudalado y aristócrata: atendiendo a sus caprichos, a su salud, a sus trajes y dejándola perfectamente libre. Desde que Randal fue presentado a Irene y ella le recibió con agrado, tuvo derecho a las deferencias que todo marido culto sabe guardar a los contertulios de su mujer. Cuando Randal pasó de ser amigo a ser amante, las deferencias del esposo aumentaron, como es natural. Y como nada le hizo sospechar que hubiese tempestades íntimas en aquel matrimonio, le sorprendía mucho esta revelación inesperada.
-¡Te ha maltratado! No llores y dime cómo fue.
Irene contó una historia muy larga: sus desavenencias, al principio triviales, más hondas de día en día, la incompatibilidad de sus temperamentos. Empezaron las disputas, acabando en una separación completa; el marido se mostró suspicaz, violento. Más adelante, celoso, celoso de Randal; y acababa de maltratarla.
-... No vuelvo a mi casa, no. Dime lo que debo hacer.
Jacobo se había sentado muy cerca, y le cogió las manos.
-Piénsalo mucho, y no lo hagas ciegamente; que todas las culpas caigan sobre tu marido; tú salva tu posición de mujer irreprochable.
Mirándolo con inquietud, Irene le preguntó:
-¿Qué me aconsejas?
-Vuelve a tu casa y sufre con resignación hasta encontrar un pretexto para separarte con todos los honores.
-¿No es algo cobarde tu consejo?
-Es prudente. No puedes arrojar por la ventana tu honra y las atenciones que debes a tu familia. ¡Qué dirán de ti si renuncias a todo en un momento de locura!
Irene se levantó excitada, violenta:
-No puedo más. Todo acabó.¡Se acabó, se acabó y se acabó!
Luego, apoyando ambas manos en el pecho de su amante, lo miró a los ojos.
-¿Me quieres?
-Mucho.
-¿De veras?
-¡Tan de veras!
-Pues bien; viviremos juntos en tu casa.
Randal exclamó asombrado:
-¿En mi casa? ¿Conmigo? ¿Te has vuelto loca? ¿Comprometerte, deshonrarte para toda la vida?
Ella repuso lentamente, con seriedad, midiendo las palabras:
-Oye, Jacobo. Me ha prohibido que te vea. Yo no soy mujer de las que mienten y engañan. Si vuelvo a mi casa, no volveré más a la tuya. Elige.
-Si te divorciases, nos casaríamos.
-Sería necesario esperar dos o tres años... Tu cariño, ¿tiene tanta paciencia? ¿No se sublevaría en ese tiempo?
-Reflexiona. Si te quedas hoy aquí, mañana te reclamará; es tu marido: el derecho le asiste, le ampara la ley.
-No me interesa quedarme aquí, lo que yo quiero es ir contigo a cualquier parte. Si me quieres, vámonos a donde tú digas, y si no me quieres, adiós.
Jacobo la detuvo:
-Irene, ten calma.
Ella no quería oírle; con los ojos llenos de lágrimas, repetía:
-Déjame..., déjame..., déjame...
La hizo sentar a la fuerza y se arrodilló de nuevo a sus pies. Trató -acumulando reflexiones y consejos- de hacerle comprender lo irreparable de aquella resolución. Estuvo elocuente, y hasta en su mismo cariño halló argumentos convincentes. Le suplicó una y mil veces que le atendiera, que razonara como él, que no se ofuscase.
Fría, serena, cuando Jacobo calló, Irene dijo:
-Está bien; permite que me levante y que me vaya.
-No; eso, no.
-Déjame. Tú me rechazas, me voy
-Te vas pensando que no te quiero.
-Me rechazas.
-¡Dime si tu resolución, si tu loca resolución, de la cual te arrepentirás luego, es irrevocable!
-Sí... Pero ¡déjame!
-No; si estás decidida, mi casa es tu casa. Nos iremos lo antes posible a un lugar seguro; te acompañaré, te seguiré...
-No; no quiero que te sacrifiques. Comprendo... que te sacrificas.
-Espera; hice cuanto pude para convencerte; no quise contribuir a perjudicarte. Pero lo que tú hagas, yo lo acepto.
Irene volvió a sentarse, le miró a los ojos fijamente y dijo:
-Habla; explícame cómo te convenciste cuando te proponías convencerme; dime lo que has pensado.
-No he pensado nada. Te advierto que haces una locura, una terrible y dolorosa locura. Insistes, y te pido mi parte; lo de cada uno debe ser de los dos: tu locura, como todo.
-Tampoco me convences.
-Óyeme bien. No se trata ni de sacrificio ni de abnegación. Cuando comprendí que te amaba, pensé lo que debieran pensar todos los amantes en situaciones parecidas: «El hombre que pretende a una mujer, que la enamora, que la consigue, contrae un sagrado compromiso. Naturalmente, cuando se trata de una como tú y no de una mujer fácil y casquivana. El matrimonio, que tiene mucha importancia social, un gran valor legal, a mi juicio, vale poco, moralmente, por las condiciones que lo determinan. Así, cuando una mujer sujeta por ese lazo jurídico, pero que no quiere a su esposo, que no puede quererle, cuyo corazón es libre, siente cariño por un hombre y se hace suya, ese hombre se compromete más en ese mutuo consentimiento que formalizando legalmente un matrimonio. Y si ella y él son personas honradas, la unión debe ser más íntima y estrecha que si la consagraran todas las ceremonias. En tales circunstancias, la mujer se arriesga mucho. Y, porque no lo ignora, porque lo da todo, su corazón, su cuerpo, su alma, su honor, su vida; porque se ha resignado a sufrir todas las miserias y todas las derrotas; porque realiza su amor heroicamente; porque se ha resuelto a desafiar las iras de su marido, que puede matarla, y el desprecio del mundo, que puede perderla, ¡es digna de respeto! Por eso también su amante, al pretenderla, debió pensarlo y prevenirlo todo, preferirla siempre a todo, en cualquier circunstancia. No tengo nada que añadir. Advertí primero, como un hombre prudente; ahora ya puedo hablar como un hombre apasionado. ¡Soy tuyo!
Radiante de alegría, Irene selló sus labios con un beso.
-Viviremos como siempre; no ha pasado nada: he fingido... Quise ver cuánto me querías... Una prueba muy arriesgada... Ya la hice... ¡Qué feliz Año Nuevo me ofreces!
No hay comentarios:
Publicar un comentario